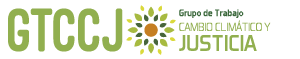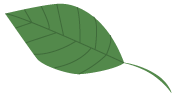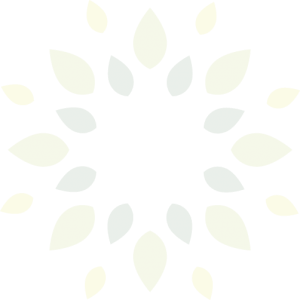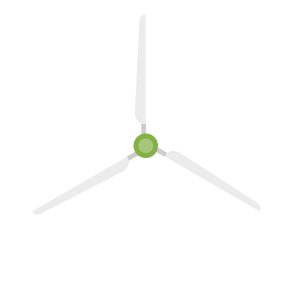Balance ambiental 2020
Desafíos y perspectivas 2021
Facilitación GTCCJ
Si hay algo que marcó el 2020 fue la Pandemia de la COVID-19, abriendo un tiempo distópico que hasta diciembre se cobró a nivel mundial, la vida de más de 1,7 millones de personas. Pese a las diferencias en las vivencias entre los países y al interior de sus poblaciones, la pandemia de manera general develó la fragilidad del metabolismo social y puso en cuestión al modelo civilizatorio, principalmente por la gran emergencia sanitaria que evidenció los efectos de una economía y horizonte de desarrollo que pone en el centro la acumulación de capital por sobre la vida y su posibilidad de futuro sostenible.
La crisis sanitaria y crisis climática: caras de una misma moneda
La aparición y expansión de la COVID-19 habla mucho -además de la marcada soberbia antropocéntrica-de la relación entre capitalismo y naturaleza. El agresivo y acelerado avance del modelo de desarrollo en su constante cerco y despojo al hábitat de la vida silvestre, es una de las principales causas del contacto entre el virus y los humanos. Y, si no repensamos las formas de gestión y relación con la naturaleza y el resto de seres vivos con los que cohabitamos, ya sea para conseguir materias primas, alimentos, energía, etcétera, la pandemia que aún enfrentamos, no es más que el síntoma inicial de la crisis estructural del sistema.
Irónicamente, pese a esta alerta de la capacidad destructiva del hombre en tiempos del capitaloceno, cerramos el año con la noticia de que un recurso esencial para combatir la COVID-19, como lo es el agua, entró dentro de la bolsa de mercados del futuro. Permitiendo que compradores y vendedores intercambien el precio por la entrega futura de cantidades determinadas de agua. Si bien, este recurso ya sufre un proceso de privatización o en todo caso a partir de concesiones y licencias administrativas, los estados, han entregado los servicios de agua potable a empresas privadas, esta medida no deja de significar un riesgo que profundiza la mercantilización de un bien vital para la vida.
Bolivia: la agenda del extractivismo
A nivel nacional dentro de un contexto político conflictivo, de lo que debía ser un lapso corto de transición gubernamental, Jeanine Añez, dejó en claro la poca voluntad de asumir una postura distinta a la gestión del MAS ante proyectos agroindustriales, extractivistas y la continuación del modelo primario exportador, que en Bolivia, ha significado el permiso estatal para el despojo de nuestro territorio y el atropello a los derechos de la población, en especial indígena y/o campesina.
La gestión de Añez, pese a la derogación de unos de los Decretos (DS.3973) que autorizaba el desmonte y quema controlada en tierras privadas y comunitarias -decisión asumida en medio de los incendios que castigaba nuevamente a la población Chiquitana, el Chaco además de la Amazonía, y el creciente malestar de la población- no se alejó de dar continuidad y profundizar la ruta de una economía extractivista.
Muestra de este continuismo, en marzo de 2020 Herland Soliz, en su calidad de presidente de YPFB, anunció la búsqueda de hidrocarburos no convencionales a través del Fracking, en Miraflores (Chuquisaca), concretando la amenaza -para los territorios y sus fuentes de agua- que ya el MAS venía anunciando.
Otra medida propiciada por los intereses y cercanía del agronegocio al gobierno de Añez -que incluso se contrapone a la Constitución política del Estado- fue el D.S. 4232. Medida que, tras el discurso de la necesidad de mayor alimento y activación económica por la pandemia, habilita el ingreso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
Dentro de la misma lógica de aprovecharse del argumento de crisis a partir de la COVID-19, y tras la imagen que agroindustriales se esforzaron en posicionar, de ser garantes de la seguridad alimentaria del país, el gobierno de Añez – siguiendo una constante en la historia boliviana- favoreció con recursos y políticas públicas a este sector. Uno de los beneficios cedidos son los cien millones de dólares a fondo perdidos captados de un crédito proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo. Así, una vez más el sector agroindustrial, paga con el trabajo de los bolivianos sus deudas y deficiencias.
Finalmente, la dotación irregular de tierras, tras el D. S. 4320 de agosto del año pasado, es otra medida en pro del agro poder. Pese a los esfuerzos gubernamentales de ocultar los favorecidos con esta disposición, tras indagaciones y la denuncia pública de la Fundación Tierra, se develó que Branco Marinkovic, posicionado al término de la gestión de Añez, como ministro de Planificación del Desarrollo, se estaría beneficiando con dos propiedades agrarias «la empresa agropecuaria ´Laguna corazón´ de 12.480 hectáreas en la provincia de Guarayos y la empresa Agropecuaria ´Tierras Bajas del Norte´ de 21.000 hectáreas en la provincia de Chiquitos» [1]
Desafíos y perspectivas
Pese al balance negativo para la población y la naturaleza, no podemos dejar de señalar que, en medio de estos tiempos enrarecidos, nuevamente la gente en su hacer político cotidiano, buscando garantizar la posibilidad de la reproducción de la vida en tiempos adversos, desplego varias estrategias para paliar y/o complementar la ausencia o deficiencia de medidas gubernamentales.
Entre esas mencionar el rescate y revalorización del conocimiento de las plantas medicinales, las ollas comunes dinamizada en distintas geografías, el retorno a las comunidades, que, a diferencia de las ciudades, aún son espacios donde es más fácil acceder a la tierra y por lo tanto disponer de alimentos.
Asimismo, este tiempo de limitaciones en la movilidad por las cuarentenas implementadas, permitió encontrar y plantear la importancia de las alter economías, tanto para pensar circuitos cortos de circulación y lazos de proximidad. Se vio también la necesidad de pensar y potenciar los huertos urbanos como espacios para acceder a una producción más cercana, saludable y agroecología.

- Primero: proteger la biodiversidad y fomentar ecosistemas sostenibles, para evitar la expansión de virus y enfermedades infecciosas.
- Segundo: repensar nuestros modelos de producción y consumo, ahora más que nunca es necesaria la solidaridad y la ambición de transitar hacia una economía sostenible, resiliente y baja en emisiones de carbono.
- Tercero: en un escenario global de pesimismo, incertidumbre y deshumanización, la lucha frente al COVID-19 y el cambio climático debe ir siempre acompañada de una palabra: solidaridad y el bien común. Desde la perspectiva del GTCCJ, la pandemia, crisis inédita para la humanidad, ofrece la gran oportunidad de repensar el actual modelo de desarrollo empezando a transitar hacia un escenario post pandemia caracterizado por el paradigma del cuidado del otro y de la naturaleza para construir un futuro responsable.